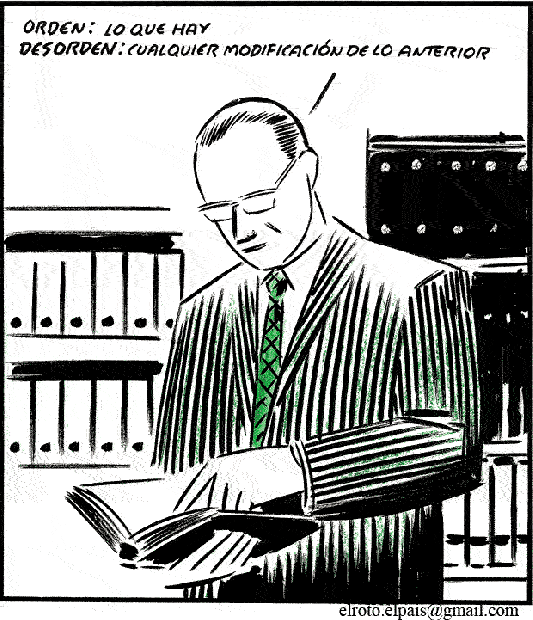Reflexiones de Película: cuando fuimos perros (Canino, 2011)
Hubo un tiempo en que nos dijeron que el mundo acababa tras esa cerca, y nosotros nos lo creímos. Una época en la que vivíamos confinados sin siquiera sospecharlo, y ladrábamos aterrados frente amenazas externas cuyas formas ignorábamos. Insistían en que la seguridad no estaba garantizada más allá de aquella cancela, que nuestra libertad era el cuadrado de la longitud de nuestra cadena multiplicado por Pi. Y Pi era lo que le saliera de los cojones al amo. Sabíamos quién era el amo porque caminaba erguido y, mirando desde las alturas, decía “Sit!”. Y así, a base de caricias y palos, íbamos reprimiendo el instinto, olvidando nuestra verdadera naturaleza. Hasta que llegaba el día en que, superadas ya todas las fases de nuestro adoctrinamiento, determinaban que por fin estábamos preparados para vivir en sociedad… Afortunadamente, estas ya son cosas del pasado: de esas que sólo siguen ocurriendo en las películas como las de Yorgos Lanthimos.
Ni siquiera soy capaz de concebir cómo sería un mundo como el que Yorgos Lanthimos nos propone en Canino. ¿Desquiciante…? ¿Hilarante…? ¿Absurdo…? Creo que la palabra que busco es aterrador.
Fue acabar de ver su recién estrenada Langosta y sentir un profundo e íntimo agradecimiento al director griego por su coraje, su lucidez y su originalidad. Siguiendo el consejo de mi buen amigo Carlos Fernández, aproveché para sumergirme en su filmografía previa. Y efectivamente, como siempre, mi consejero cinéfilo tenía razón: flipé. Pues si bien, el tema elegido para su último film me pareció muy oportuno y valiente, creo que es imposible (quizás por deformación profesional) no ya encontrar un asunto más importante que el que se trata en Canino (su ópera prima), sino abordarlo de una forma más acertada, por su sencillez, y honesta, por su desnudez. Tanto es así, que ahora sólo basta la mera mención de Yorgos Lanthimos para que me ponga a salivar…
Como yo no lo he conseguido, no sería justo que os pidiese que imaginaseis una realidad paralela en la que, desde que nacemos, nos condicionasen para asimilar el mundo, no como es, sino como a los que nos tutelan les interesaría que lo concibiéramos. Un mundo en el que términos como mar, autopista o excursión, que obligatoriamente apelan a nuestra curiosidad y tiran de nuestro ser hacia lo desconocido, hubieran sido desprovistos de su natural carga alienante, amplificadora y diversificadora, mediante la más burda de las violaciones: aquella que consiguiese preñarlos de los significados más bastardos, anodinos y apagados. Es decir, subvirtiendo antipódicamente su promesa transformadora para mutarlos en afilados y lacerantes clavos que nos retuviesen contra el madero en una suerte de holocausto neurolingüístico.
Sin embargo, a pesar de mi falta de imaginación, lo que sí que alcanzo a comprender (también por deformación profesional) es que aquellos que nombran la realidad controlan cómo entendemos el mundo. Que sólo puedo intervenir en la parte del plano que soy capaz de reconocer. Y que mis evaluaciones sobre lo que es o no posible hacer descansan en las afirmaciones que soy capaz de formular. Algo que sí refleja dolorosamente Canino es como desde pequeños estamos condicionados para entender el mundo a partir del léxico que nuestros padres nos imponen.
Incluso pareciera que Lanthimos se hubiese inspirado en la lectura de Locura, cordura y familia, cuyo autor, el psiquiatra Ronald Laing, afirma que todas las familias determinan, por un lado, qué aspectos de la vida en común pueden mostrarse abiertamente y cuáles deben permanecer ocultos y negados porque producen temor, mientras que, por el otro, imponen la forma de hablar sobre aquellos temas que no son tabú: el lenguaje adecuado para nombrar el mundo. A partir de esta teoría, son muchos los investigadores que han determinado cómo influye esa jerga familiar adquirida en la salud mental de las personas.
Una de las funciones del lenguaje es la persuasión: hablamos o escribimos, en muchas ocasiones, para convencer a los demás de nuestras teorías. Y es muy fácil que esa necesidad acabe acaparando nuestro discurso y haciéndonos olvidar otras funciones importantes, como la de trasmitir información o la de empatizar con el otro. La familia, el mundo intelectual, la política, la pareja, la salud mental, el mundo de los negocios, la espiritualidad, la publicidad, el periodismo…, son sólo algunos ejemplos cotidianos en los que el lenguaje se usa como arma de manipulación. Y aunque existen muchos más, me da a mí que no es esto lo que Lanthimos pretende traer a la palestra con Canino.
Existe otra función, la más importante del lenguaje, y precisamente la que menos en consideración se tiene, quizás porque su mera mención es tan potente que suena a milonga. Y sin embargo es la mayor verdad y la más fácilmente constatable en nuestro día a día: que el lenguaje genera realidades, que dependemos de los relatos para proporcionar coherencia y consistencia a nuestro presente, y que es a través del diálogo (con otros y conmigo mismo) como generamos expectativas y elaboramos planes (estratégicos y tácticos) para que se cumplan en el futuro.
Lanthimos se sirve de su película para llevar a cabo un experimento sociológico. Él se pregunta: ¿y qué ocurriría si a un grupo de sujetos se les suministrase un lenguaje falaz, por haber erradicado o resignificado metódicamente de él todos aquellos vocablos susceptibles de generar disonancia cognitiva con los relatos que también se les ha proporcionado para que configuren una realidad igualmente confusa? Y ya puestos a jugar con el lenguaje y con el propio título de su película… ¿Acaso podría el mejor adiestrador de perros garantizar con total rotundidad que, tras completar el programa de adoctrinamiento conductual más represor, el animal reprogramado no volverá a hacer uso de sus colmillos para morder a un semejante o, incluso, a la mano que le da de comer…?
Y, si efectivamente, el condicionamiento operante ha sido tan efectivo como para erradicar completamente los instintos innatos, ¿no sería lo mismo reconocer que hemos minusvalidado consciente y sistemáticamente a un individuo hasta el punto de que su supervivencia haya pasado a depender de sus “cuidadores” hasta el final de sus días…?
Hincando un poco más el canino en la etimología del título de la película, si me lo permitís, aún os he de contar las otras dos razones por la que me parece tan acertado como intencionado su nombre de pila. La primera de ellas tiene que ver, más que con la propia raza canina, con ese diente perruno que es vestigio de lo que un día fuimos: aquello que muchos piensan que no volveremos a ser, y que unos pocos temen que recordemos. Pero basta con pasarse la punta de la lengua por el vértice del kynodonthos para (al menos en mi caso) ser consciente de la cantidad de yugulares que siguen intactas de puro milagro. No en vano, la cantidad de manifestaciones folclóricas que denuncian el carácter animal y hasta demoníaco de nuestros colmillos, es en la inmensa mayoría de los casos indirectamente proporcional al uso que les damos. Y si no dime tú: ¿cuánta carne recuerdas haber desgarrado con ellos…?
Finalmente, el vocablo canino, procede del griego (como no podría ser de otra manera) kynos, raíz de la que también deriva el adjetivo que califica el comportamiento propio de los perros y que, esta vez sí, compartimos (y mucho) con los canes: el cinismo. Pues si el canino es un diente tan inútil como permanente en nuestras bocas, tanto o más se podría decir del cinismo: a mi modo de ver, cínico es aquel que haciéndose llamar padre (o madre) se nutre parasitariamente, vampirizando la inocencia y el candor de sus propios hijos, escudándose en que precisamente lo que pretende es protegerlos, cuando lo que consigue es exactamente lo contrario: pervertirlos y traicionarlos hasta la arcada.
De cínicos se podrían calificar como mínimo, a todos aquellos que prefieren la endogamia y ver como su propia sangre se degrada hasta la minusvalía, fruto de relaciones incestuosas, por miedo a lo desconocido, parapetándose en la ignorancia xenófoba y en racismo recalcitrante.
Como cínicos también cabría tildar, por no emplear otros términos malsonantes, a todos aquellos tutores, docentes y representantes políticos que, cegados por su cerrazón y el pavor que les provoca toda innovación, optan por empeñar el futuro de sus generaciones más jóvenes, llevándoles a callejones sin salida, confundiéndoles con discursos incongruentes que les abocan, en el mejor de los casos, a lastimarse y automutilarse física y mentalmente; cuando no a la degradación moral e intelectual. Es tal es el pánico que les provoca la mera concepción de la soledad en su senectud, que no dudan ni un instante en parapetar y fortificar las fincas en las que han de desarrollar sus perras existencias aquellos cuyas vidas han alumbrado con el único propósito de sean sacrificadas para mayor gloria de su plácida jubilación.
Por último, y como coincido con Aldous Huxley cuando decía que las palabras pueden ser como Rayos X, ya que si se usan apropiadamente lo atraviesan todo, cínico también sería un epíteto que emplearía para etiquetar a todos aquellos timadores del espíritu humano que, habiendo sido adoctrinados en el poder de la palabra hablada y escrita, no tienen ningún escrúpulo en recurrir al lado oscuro de esta fuerza para lavar el cerebro de las masas aduciendo argumentos viscerales, conscientes como son de que, al provocar reacciones emocionales, el cerebro se moviliza para lidiar con ellas, dedicando muy pocos recursos a la reflexión.
Afortunadamente, como os decía al principio, todo esto ocurre únicamente en la mente trasnochada y en las aterradoras películas de ese monstruo del cine llamado Yorgos Lanthimos. Así que, por el momento, podemos seguir aullando sin ningún temor ni reparo a la luna llena.
Rubén Chacón Sanchidrián